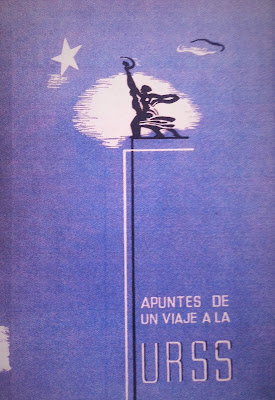En el verano de 1897 Pérez Galdós escribió una de sus "novelas habladas" titulada El abuelo, libro que Ricardo Gullón consideró "autobiográfico del modo más esencial y profundo: no por la anécdota, del todo ajena a los episodios reales de la vida de don Benito, sino por los sentimientos, idénticos a los suyos cuando vivió, en otro plano, conflictos análogos a los planteados en la novela". El problema al que se refiere Gullón es el "de los hijos ilegítimos", aunque en la novela el problema se circunscriba a las nietas del Conde de Albrit, Dolly y Nell y el problema de la legitimidad a saber cuál es la nieta verdadera, la auténtica heredera de la nobleza de la sangre, y cuál la usurpadora del apellido. Albrit hace de ello una cuestión de honor que le atormenta en los años de su vejez. Todo este embrollo tiene que ver, claro, con su hijo Rafael, ya fallecido, y la mujer de este, Lucrecia. Albrit se debate a lo largo de la novela entre la duda de cuál de sus nietas será la hija verdadera de su hijo fallecido y no el fruto de un devaneo amoroso de su mujer.
Es Dolly quien le dice a su abuelo: "Váyase Nell con mamá; yo quiero compartir tu pobreza, cuidarte, ser la hijita de tu alma." Dolly es pues quien demuestra la nobleza de sus sentimientos y su capacidad de amar y comprender a su abuelo en su atormentada vejez. Cuando Dolly le dice al Conde estas palabras, él reacciona así:
Parece que me ahogo... Es que Dios me abre el pecho de un puñetazo y se mete dentro de mí... Es tan grande, tan grande..., ¡ay! que no me cabe...
Dolly reacciona llena de afecto hacia las palabras de su abuelo y le dice "si Dios entre en tu corazón, allí encontrará a Dolly con su patita coja."
En esta escena, ya en las postrimerías de la obra, al Conde le acompaña, además de su nieta, el preceptor de las niñas, don Pío Coronado, a quien Gullón considera "un pobre tontaina, un bobalicón vilipendiado por su mujer y sus supuestas hijas". Con él, con don Pío, mantiene el Conde de Albrit este diálogo:
DON PÍO.- (Con unción) Dios es el abuelo de todas las criaturas.
EL CONDE.- Por eso es tan grande. La eternidad, ¿qué es más que el continuo barajar de las generaciones? Y ahora, Pío, gran filósofo, si te dan a escoger entre el honor y el amor, ¿qué harás?
DON PÍO.- (Sollozando) Escojo el amor..., el amor mío, porque el ajeno lo desconozco.
Como quiera que toda esta escena se produce cuando don Pío ha tomado la decisión de despeñarse por el acantilado con la ayuda del Conde, la actitud de Dolly, el puñetazo de Dios y el convencimiento de que el amor se impone al honor, conlleva una rectificación de tan insensato propósito; así habla el Conde al desesperado maestro:
Estás lúcido. ¡Matarme yo, que tengo a Dolly! ¡Matarte a ti..., que me tienes a mí! Ven y esperemos a morirnos de viejos.
Ricardo Gullón sintetiza la intención de la novela en esta máxima moral: "La lección que recibe el conde de Albrit es universal: la vida no puede vivirse a la carta del honor, sino a la del amor." Una lección universal más que nos dejó don Benito y que conviene no olvidar.