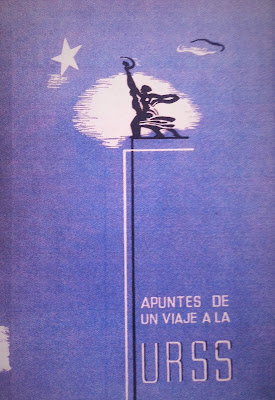(Rafael García Serrano)
Bajo el título global de La Guerra, se decidió, en 1964, Rafael García Serrano (Pamplona, 1917- Madrid, 1988) a agrupar en una trilogía sus tres novelas, muy distintas entre sí y escritas en momentos diferentes, sobre la Guerra Civil Española. Editado el voluminoso libro, casi seiscientas páginas, por Fermín Uriarte, llevaba este un estudio introductorio de Antonio Valencia y un prólogo del autor fechado en Madrid el veintiuno de agosto de 1945. Los libros, ordenados por la cronología de los hechos históricos que en ellos se narran y no por su fecha de publicación, que integran la edición son: Eugenio o la proclamación de la primavera (1938), Plaza del Castillo (1951) y La fiel infantería (1943).
Me ocuparé, en esta entrada de hoy, en el año en que se cumple el centenario del nacimiento del autor, de Eugenio, escrito así, con la simplificación del título con el que se publicó en el volumen citado, y me propongo releerlo a la luz de la influencia del Futurismo de Filippo Tommaso Marinetti, sin dejar de tener en cuenta las otras dos obras que integran la trilogía.
El escritor Max Aub, que no sentía grandes simpatías hacia la obra literaria de García Serrano, incluyó en su Luis Buñuel, novela (Cuadernos del Vigía, Granada, 2013), en la segunda parte, en el capítulo titulado "Los ismos", unos extractos del primer manifiesto futurista de Marinetti, publicado en Le Figaro el veinte de febrero de 1909. Leyéndolos, cualquier lector puede advertir que su contenido está muy cercano a los presupuestos ideológicos que años después, sobre todo tras el mitin fundacional del veintinueve de octubre de 1933 en el Teatro de la Comedia de Madrid, defendería en cierta manera Falange Española, sobre todo antes del inicio de la Guerra Civil, que todo lo contaminó y lo trastocó. Precisamente, la novela de la que me ocupo se desarrolla en ese periodo histórico, el de la inminencia del estadillo de la Guerra Civil, o si se quiere, del golpe de estado que prendió la mecha de la Guerra Civil. García Serrano sitúa la acción de su Eugenio entre mayo de 1935 y el mismo mes de 1936.
Sostiene Aub que lo conseguido por el Futurismo en literatura "fue mediocre", pero que "fue mucho más importante el impacto político". Algunos futuristas italianos, de la mano de Marinetti, tomaron la deriva de las connivencias con el fascismo de Mussolini, sin embargo, otros se inclinaron hacia el socialismo e incluso hacia el comunismo. Como buen conocedor de los movimientos vanguardistas, al fin y al cabo se formó en ellos, escribe Aub que "el futurismo llevaba en su entraña algo más rebelde que el fascismo: el nacionalismo, todavía vivo en el mundo entero." (Citas de las páginas 438-441 de la mencionada edición). Señaladas estas concomitancias del aparato teórico del Futurismo con el Fascismo, entresaca Aub los siguientes puntos del citado manifiesto primero del Futurismo (advierto al lector que es en el contenido de esas premisas donde observo, en una lectura interpretativa y por tanto sometida a error, la posible influencia ideológica de este controvertido movimiento vanguardista en el Eugenio de García Serrano); de entre todos los que recoge Aub en su libro, elijo los que me parece que se relacionan de modo más claro con la obra del entonces joven escritor falangista:
1. Queremos cantar el amor al peligro, el hábito de la energía y la temeridad.
2. Los elementos esenciales de nuestra poesía serán el valor, la audacia y la religión.
3. Puesto que la literatura ha glorificado hasta hoy la inmovilidad pensativa, el éxtasis y el sueño, nosotros pretendemos exaltar el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso gimnástico, el salto peligroso, el puñetazo y la bofetada.
4. Ya no hay belleza más que en la lucha ni obras maestras que no tengan un carácter agresivo. La poesía debe ser un violento asalto contra las fuerzas desconocidas para hacerlas rendirse ante el hombre.
5. Queremos glorificar la guerra -única higiene del mundo-, el militarismo, el patriotismo, la acción destructora de los anarquistas, las hermosas ideas que matan y el desprecio a la mujer.
6. Deseamos demoler los museos y las bibliotecas, combatir la moralidad y todas las cobardías oportunistas y utilitarias.
(Filippo Tommaso Marinetti)
Desde el principio de la novela de García Serrano, cuando el narrador se encuentra con Eugenio, metonimia del falangista altivo, intelectual y combativo, y este le dice que "debe indignarse porque en esta hora hace falta un canto civil y heroico" frente a la música de Sorozábal, que es la que prefiere la burguesía, empiezan las alusiones a una violencia soterrada y latente que no tardará en cobrar carta de naturaleza. En efecto, sin más ni más, Eugenio, "el bien engendrado", epíteto épico que utiliza el narrador para referirse al héroe, "hermoso de cólera" (son notables los aciertos estilísticos y poéticos en la prosa del narrador), se pelea a puñetazos con un "señorito" que lleva en la solapa la insignia de un partido burgués. Luego hay una alabanza a la muerte "en combate", en el que la "sangre se hace fértil como una primavera". Todo esto, ya en el mismo arranque de la narración.
Después, llegado ya el verano, frente al mar de San Sebastián, el narrador, que firma sus cartas con un "Rafael" que lo emparenta con el autor, escribe a Eugenio estas reveladoras palabras:
Vivíamos junto a la vida. Y es necesario que vayamos aprendiendo a morir, porque ya es el tiempo de la sangre en el campo. Y si ahora basta con las venas de unos pocos, serán luego necesarias las venas de muchos.
Más que reveladoras, estas palabras, a la luz de lo sucedido después, resultan proféticas. Estos jóvenes, cuyas ideas responden bien a cierto perfil del futurismo antes reseñado, se burlan de la que llaman "civilización pacifista -la del progreso indefinido- que todo lo subordina a la higiene y a los ensanches". Así que, el narrador reconoce que Eugenio le "ha enseñado el arte de pensar violentamente" y que frente a la sociedad pacifista hay que oponer la violencia transformadora, que cambie las inercias. Con todo, la frase definitoria llega en el capítulo quinto, cuyo significativo título es "Pedagogía de la pistola", en boca de Eugenio mientras conversa con Rafael: "Uno se lo explica todo cuando dispara el primer tiro".
Así que, nada de pacifismo, ni de civismo, ni siquiera de política: violencia, acción directa, imperio, desprecio de lo burgués. Hay que arrojar el pasado por la borda y afrontar el mundo nuevo desde la acción, es Eugenio quien se define: "Ya soy hombre de acción. De choque. Estoy seguro de que la conciencia no me remuerde por haber matado a un hombre. A un comunista." En actitudes como estas, está el germen de la violencia desatada tras el triunfo del Alzamiento allí donde le golpe se impuso: una violencia terapéutica, necesaria, quirúrgica.
En Plaza del Castillo, la novela publicada en 1951, que se desarrolla en Pamplona entre el lunes seis de julio de 1936 y el domingo, diecinueve, cuando ya se ha producido la rebelión militar contra el gobierno constitucional de la República, el narrador escribe:
La convivencia estaba rota, hecha pedazos: ardía en los retablos, en el trigo, en los olivares, se tumbaba con dos balazos en el mármol de las autopsias. Era el instante de una sacra violencia, de alzar a los campos y a los pueblos, a las villas y a las ciudades, de levantar el grito, de ponerlo en el cielo y confiarlo al cielo y rogando a Dios esgrimir el mazo.
Habla luego el narrador de esa novela del preludio de la muerte, de la "danza macabra que iba a iniciarse sobre la espaciosa patria" y a uno se le ponen los pelos como escarpias sabiendo lo que iba a pasar después de ese entusiasmo hacia la violencia y esa necesidad de "salvar a España", como dice Juanito, un personaje falangista de la novela de García Serrano. Después de casi tres años de guerra, uno de los tres jóvenes falangistas -Ramón, Miguel y Matías-, entusiastas combatientes desde la primera hora del conflicto, dice así en La fiel infantería: "Pobre Blanco. Mala suerte la suya. Si al menos hubiese sido mañana, haciendo algo... Es igual. Siempre decimos lo mismo. Si tal, si cual, si mañana, si pasado. Pasa que no es agradable morir".
El tiempo de la novela avanza y llegamos así al doce de octubre de 1935. Eugenio reivindica la idea de imperio y dice: "Falange hará imperio", para solicitar a renglón seguido a las madres de España: "Parid hijos para la Patria. Está cercana la hora de asaltar el prestigio y la admiración del mundo con el gesto rebelde de nuestro pecho. Que vuestros hijos, madres de España, sean, en el momento preciso, carne de cañón. Salvaremos a la Patria en la gracia de la revolución."
El golpe, anunciado en estas palabras de Eugenio, no tardaría en llegar y en convertir a tantos jóvenes españoles de entonces, de un bando y de otro, en esa "carne de cañón" por la que parece clamar Eugenio, para "salvar" a una patria que nunca pidió ser salvada y que cuarenta años después volvió a ser la democracia constitucional que era en el momento en que Eugenio lanza su incendiario discurso. Tarea inútil, pues, posición equivocada, violencia estéril, muerte y destrucción evitables. De nada sirve, pues, que Eugenio abandone su familia y sus estudios y cambie, como expresa el narrador en aliteración paronomásica, "las normas por las armas."